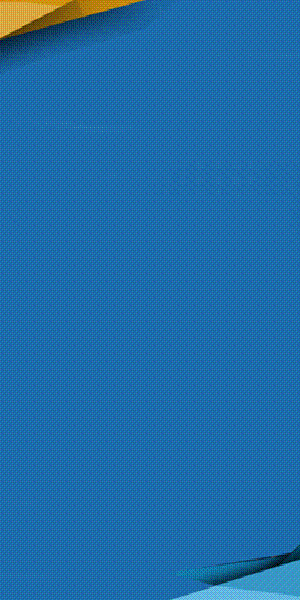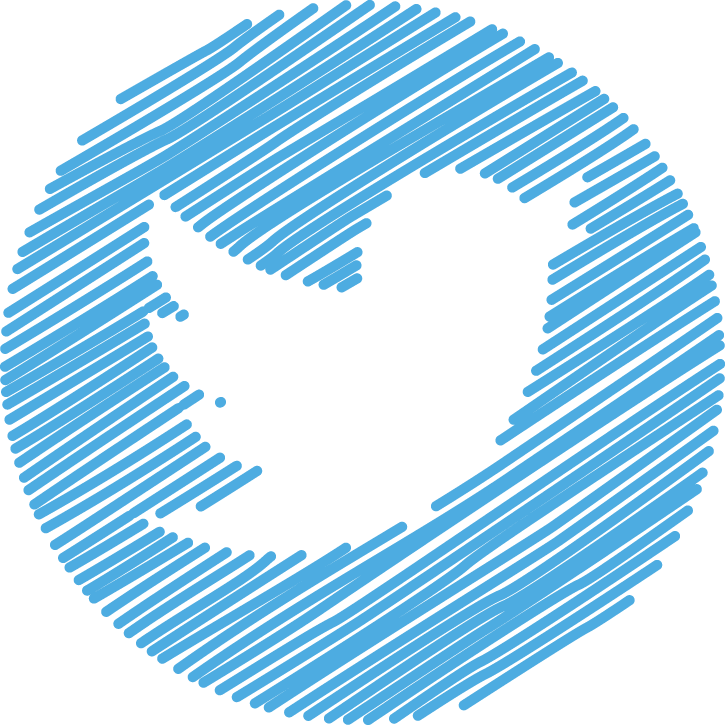Entre balas y sueños: la historia del subintendente Alexis Vidal.

Región. Alexis Vidal Campaz nació el 15 de febrero de 1985 en Buenaventura, Valle del Cauca, puerto de mares inquietos donde las olas parecen arrullar cantos ancestrales y los tambores guardan secretos de resistencia. Allí aprendió, desde niño, que la vida es un combate temprano: crecer en medio de desigualdades y violencia fue como aprender a remar contra corriente en un río embravecido. Sin embargo, su madre, con manos curtidas de trabajo y corazón tallado en esperanza, le enseñó a nunca dejarse hundir.
Cuando vistió por primera vez el uniforme de policía, aquel traje no era solo tela y botones: era una segunda piel, hecha de vocación y juramento. Ese día su madre, con lágrimas brillando como faroles, vio en él no solo a un hijo, sino a un guardián de sueños colectivos.
En el corregimiento de El Mango, Argelia-Cauca, el aire tenía un olor espeso, mezcla de café recién colado y presagio de tormenta. Alexis, entonces patrullero, caminaba entre la rutina y la esperanza: cada risa de sus compañeros era como un ladrillo en la construcción invisible de un país en paz. Pero la paz, allá, era un cristal frágil que bastaba con rozar para que se hiciera añicos.
La noche del 6 de junio de 2011, ese cristal se rompió. El silencio del Mango fue desgarrado por las balas, y el cielo pareció abrirse en una lluvia de fuego. Las FARC irrumpieron con estruendo: las explosiones hicieron temblar la tierra como si el mismo volcán de los Andes hubiera despertado. Alexis recuerda que en medio del humo y el grito, su corazón latía con furia de tambor africano. Pensó en su familia, en la tristeza que podrían llorar; pero pensó también en sus hermanos de uniforme, y en que no había opción distinta a resistir.
“Vi morir a mis amigos —dice con voz entrecortada—. Sentí la impotencia de no poder salvarlos. El dolor y la rabia eran ríos que me arrastraban por dentro. Ese día mi vocación se puso a prueba como nunca antes”.
Después del ataque, el mundo se volvió un paisaje de sombras. El olor de la pólvora lo perseguía como fantasma, los silencios eran tan densos que parecían hablar. Su inocencia, aquella fe simple en que la bondad bastaba, quedó enterrada entre los casquillos vacíos de la madrugada.
Pero, como todo sobreviviente, Alexis encontró en su familia la orilla firme. Su esposa e hijos fueron la lámpara que iluminó el túnel del trauma. Con ellos aprendió que las cicatrices no borran la vida, sino que la escriben en otra tinta.
Hoy, convertido en subintendente, Alexis lleva sobre sus hombros la memoria de sus compañeros caídos como si fueran alas invisibles. Sabe que la guerra le arrebató trozos de alma, pero también le dio la certeza de que la vida —aunque herida— siempre encuentra forma de brotar. Cree aún en la paz, como quien cree en un árbol que, pese a ser golpeado por rayos, vuelve a florecer.
“Mi familia es mi mayor motivación —dice—. Ellos me sostienen, y con ellos honro a los que partieron. Porque entre balas y sueños, aprendí que servir es la forma más humana de resistir”.
Por: Emilio Gutiérrez Yance
Otras noticias
Lo más reciente